ARTICULOS LEGALES

ARTICULOS LEGALES
26/08/2025
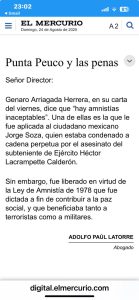
¡¡¡Cuidemos nuestra soberanía!!!
Hay ministros del PJ que la atropellan y el sistema lo está permitiendo. ¡¡¡Basta!!!
La inaplicabilidad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la determinación de la responsabilidad penal, a propósito de la sentencia Rol n° 113.089 (Caso “El Polvorín”)
El texto sostiene que la aplicación directa de los estándares normativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en causas de derechos humanos dentro de Chile resulta improcedente cuando estas no han sido sometidas a su jurisdicción. Se argumenta que, conforme a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), corresponde aplicar el Derecho penal interno, respetando sus principios y reglas propias, sin ceder la soberanía jurídica al sistema interamericano, salvo en casos de ineficacia probada del ordenamiento nacional. La crítica se centra en una sentencia específica que, según el texto, transgrede este principio, priorizando estándares internacionales por sobre el Derecho penal chileno.

Las normas de los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), permiten sostener que no son aplicables en Chile -en la investigación y juzgamiento de causas por DDHH- los criterios o estándares normativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), cuando estos procesos no han sido sometidos a esa jurisdicción internacional y, respecto de Estados Parte que sí son capaces de garantizar por medio de sus reglas jurídicas los derechos y libertades que consagra la CADH.
En consecuencia, frente a la tramitación en sede nacional de una causa de DDHH, el conflicto jurídico debiera ser resuelto siempre a nivel local, por la vía de la interpretación de ese Derecho interno, que está disponible para ser aplicado en armonía con los principios más básicos del orden jurídico penal-liberal chileno. No hacerlo, aduciendo la incapacidad del Derecho nacional para resolver el conflicto, está en pugna con la regla del artículo 2 de la CADH, que contiene un elemento objetivo que es la “subsidiariedad” de su aplicación, por lo que prima facie, resulta obligatoria su consideración al momento de investigar, juzgar y fallar una causa de DDHH bajo un sistema jurídico consolidado, que sí cuenta con un entramado legal que satisface el enunciado axiomático del artículo 1.1. de la CADH; siendo este precepto del artículo 2 también coherente con el reconocimiento soberano que realiza la propia CADH respecto de las leyes de los Estados Parte que reconozcan el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad (art. 29 letra b).
En efecto, la sentencia dictada por el Sr. Ministro de Fuero don Álvaro Mesa Latorre y que fue objeto de una querella por un eventual delito de prevaricación culposa -recientemente declarada admisible por la ICA de Valdivia- además de los graves yerros jurídico-argumentativos que tiene este fallo y que explica en detalle el libelo, también contrasta con el sentido y alcance de la propia CADH, que en los artículos 1.1 y 2, consagra primeramente el respeto por los Estados Partes de los derechos y libertades reconocidos en ella y la garantía de su libre y pleno ejercicio para toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; y en el numeral segundo, se establece la aplicación subsidiaria de la CADH cuando los Estados Partes no garanticen por medio de sus ordenamientos los derechos y libertades a que se refiere el artículo 1.
Ahora bien, cuando la sentencia objeto de la querella, amparándose precisamente en los artículos 1.1 y 2 de la CADH y actuando bajo el influjo del concepto jurisprudencial de la “obligación de investigar” derivado de la CIDH -que no es sinónimo de “obligación de castigar”- pone énfasis en la necesidad -por medio del razonamiento judicial- de encontrar una “nueva regla” que recoja el estándar normativo en DDHH con el fin de entregar una solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares (una suerte de modelo automático de imputación penal), lo que está haciendo es tomar una postura precisa y determinada respecto a la forma de llevar las investigaciones por causas de violaciones de DDHH, consistente en someterse a dicho estándar normativo internacional en detrimento de las reglas del derecho interno, tanto para investigar (en el rol de fiscal) como para juzgar y fallar (en el rol de juez), gracias al sistema inquisitivo.
Así las cosas, el problema es que esta errada forma de razonar prescinde del carácter subsidiario de la CADH (a lo que se agrega que la causa Rol n° 113.089 ni siquiera ha sido sometida a su jurisdicción), y aplica la Convención en calidad de fuente principal, pasando por sobre el Derecho interno, porque el propio juez querellado en su fallo no reconoce la eficacia de nuestro orden penal y sus principios (como la tipicidad y participación) para resolver estos “dilemas jurídicos y sociales” que plantean las causas de DDHH, según expresa en su sentencia (cons. 164°, de fs. 1.362) -descartando incluso la aplicación de la teoría de la imputación objetiva para los efectos de determinar la participación (cons. 129°, de fs. 1.160)–, aun cuando el ordenamiento jurídico chileno sí consagra expresamente el principio de legalidad-tipicidad penal, a nivel constitucional (art. 19 n° 3 Carta Política) y, legal, porque nuestro estatuto punitivo (en adelante CP) sanciona una acción u omisión, dolosa o culposa (arts. 1 y 2 CP); porque el “hecho típico” que circunscribe la intervención delictiva es el que principia con el comienzo de la tentativa (art. 7 CP), y en el caso de los delitos de resultado (y de mera actividad con resultado de muerte, como ocurre en la especie con los apremios ilegítimos), concluye con la producción del resultado típico o consumación (arts. 150 n° 1 y 391 n° 2 CP); estableciendo tres tipos de responsabilidad (art. 14 CP), bajo la figura de la autoría (art. 15 CP); de la complicidad (art. 16 CP) y del encubrimiento (art. 17 CP); y donde las aguas de la autoría y participación están separadas por los principios de convergencia, accesoriedad, exterioridad y comunicabilidad o incomunicabilidad; sin perjuicio de la consideración obligada de las demás disquisiciones que la doctrina y jurisprudencia nacionales han hecho en relación a dichas normas para el objeto de enriquecer su contenido, particularmente, respecto de aquella que regula la complicidad (p. ej. exigir que el incremento del riesgo causal para el resultado derivado de la causalidad del aporte del cómplice, no resulte ser una condición necesaria y suficiente, requiriendo además, desaprobación jurídica (dolo del cómplice), o reclamar la exterioridad y el aprovechamiento del aporte por el autor, penalizando la complicidad de tentativa pero no la tentativa de complicidad, o descartar la complicidad psíquica, cuando se traduce en una “mera presencia” del partícipe, especialmente, cuando no existe modificación externa alguna del hecho que pueda explicarse en términos causales por la aportación fortalecedora del cómplice, etc.).
De hecho, y de acuerdo a lo ya anunciado ut supra, el yerro en el razonamiento del querellado queda aún más en evidencia si añadimos que la CADH en su artículo 29 mandata: “Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno…”.
Por consiguiente, el actuar del querellado como si fuera un ministro de la CIDH y no un juez de la República de Chile, aplicando criterios y estándares internacionales ajenos, al margen de la tipicidad y las reglas de participación reconocidas por nuestro Derecho, y repetimos, a pesar de que la causa Rol n° 113.089 no ha sido sometida al conocimiento de la CIDH, choca con el espíritu de la propia CADH, que no autoriza un comportamiento de esta naturaleza.
Actualmente, un fiscal regional tendrá la oportunidad de estudiar un expediente construido al amparo del viejo proceso penal inquisitivo y secreto de 1906, e impregnado por una visión de la justicia alejada de los principios del Derecho penal liberal (y que nuestro ordenamiento jurídico expresamente recoge). La comparación con el actual proceso penal y sus principios e instituciones será inevitable, sobre todo, frente al análisis de la conducta de quien primero tuvo la carga de probar y luego, también de fallar en base a esas probanzas.
Carla Fernández M.
Abogada, Derecho Penal-Penitenciario
Anterior
Terrorismo y guerrilla
Siguiente

