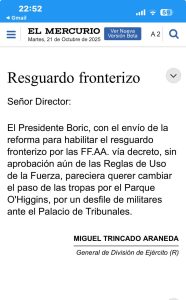Derechos Humanos

Derechos Humanos
Penas privativas de libertad y enfermedades graves
Jorge Ferdman Niedmann: “En mi opinión, en un Estado respetuoso de los derechos fundamentales, no se puede legitimar el que el sistema punitivo mantenga sin modificaciones castigos corporales a individuos que por su deterioro físico o mental no están siquiera en condiciones de comprender lo que ocurre”.
En el complejo entramado del sistema judicial chileno, surge una interrogante crucial que pone en tensión los derechos fundamentales de los individuos y los intereses de la justicia: ¿Cómo abordar los casos de prisión preventiva o cumplimiento de condenas cuando el imputado o condenado padece una enfermedad grave?
19 de octubre de 2025
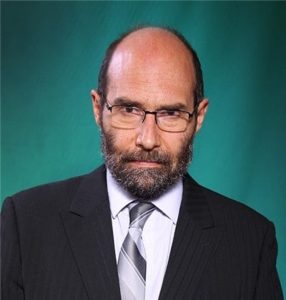
Por Esteban Marusic Maalouf, Universidad de Chile
Esta entrevista explora los matices legales, éticos y prácticos de esta problemática, abordando temas como: El marco legal actual y sus posibles vacíos. Los criterios para suspender la privación de libertad por razones de salud. El equilibrio entre derechos individuales y el cumplimiento de las penas. Precedentes judiciales recientes. Consideraciones éticas en la toma de decisiones. El proyecto de ley archivado. El rol de los profesionales de la salud en el proceso judicial. Propuestas de cambios legislativos. El caso particular de los condenados por delitos de lesa humanidad, entre otros.
A través de estas preguntas, buscamos arrojar luz sobre un tema que desafía los límites de nuestro sistema legal y nos obliga a reflexionar sobre los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Para ello entrevistamos a Jorge Ferdman Niedmann, profesor asociado del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyas respuestas ofrecen una visión detallada de la tensión existente entre la exigencia del cumplimiento penal y el respeto a la dignidad humana.
Ferdman plantea que el problema no es sólo jurídico sino en definitiva ético: el derecho penal debe funcionar como un instrumento de protección social, pero sin jamás perder de vista ni desconocer los límites impuestos por el reconocimiento y alcance de los derechos fundamentales, de manera que en situaciones límite, del tenor y naturaleza de las que motiva la entrevista, en definitiva no se desconozca la necesaria cuota de humanidad y proporcionalidad que a su vez obliga el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano.
- ¿Qué establece la ley chilena sobre la prisión preventiva en casos de personas con enfermedades graves? ¿Existen vacíos legales en esta materia?
No hay ninguna disposición en el Código Procesal Penal que explícitamente se refiera al particular. Y evidentemente que se presentan situaciones muy conflictivas, al límite, que en la práctica forense han sido resueltas con el auxilio de herramientas extraordinarias, como lo es la acción de amparo. Tampoco existe regulación sobre la materia en el ámbito regulatorio sustantivo del derecho penal, lo que bien puede constituir un vacío legal, como lo plantea la pregunta.
Sin embargo, es necesario considerar que, en el ámbito de la regulación contenida en las fuentes de derecho internacional, sí se comprende regulación sobre el particular de esta índole, y esas fuentes forman parte del derecho interno, que los tribunales han aplicado y aplican regularmente. Cabe precisar, por último, que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios hace expresa mención a los tratados de derecho internacional ratificados por el país, y que se encuentran vigentes, como parte del orden regulatorio correspondiente.
- ¿Existen criterios claros para suspender la prisión preventiva o una pena privativa de libertad por razones de salud?
Es un tema particularmente complejo. Como mencioné en la respuesta precedente, los tribunales superiores —a través de acciones de amparo, tanto en Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema— han emitido pronunciamientos en los que han tenido que hacerse cargo de este problema, accediendo en casos de grave deterioro de salud a reemplazar medidas cautelares o a modificar el régimen de cumplimiento de condenas cuando la condición del interno se entiende que así lo demanda.
Como es sabido, las condiciones carcelarias en Chile son particularmente precarias. El Estado carece de los recursos necesarios para atender adecuadamente a quienes presentan un deterioro de salud, y si ya tiene dificultades para asistir a quienes no están privados de libertad, menos puede hacerlo en el ámbito penitenciario, contexto en el que el déficit y carencias de un sistema de salud muy estresado se intensifica mucho más. En varios de estos casos la Corte Suprema ha destacado el carácter de último recurso de la prisión preventiva y concluido que no se justifica en presencia de condiciones de salud muy disminuidas, que requieren tratamiento y cuidado nada más imposibles en establecimientos penitenciarios
- ¿Qué se debe priorizar los derechos fundamentales del sujeto privado de libertad, o el interés de la justicia en que cumpla su condena?
Es inherente al Derecho Penal lo que la literatura especializada destaca como una “función de naturaleza instrumental”, legitimada fundamentalmente por lo que un sector muy numeroso de la doctrina entiende como “protección de bienes jurídicos”. En ese contexto, ello puede explicarse y asociarse a las demandas de justicia, por así decirlo, originadas en hechos que atentan y desconocen los valores esenciales reconocidos en la comunidad, que razonable y legítimamente demandan como consecuencia de su comisión, de la perpetración de un delito, la correspondiente sanción.
No obstante, dichas demandas deben satisfacerse dentro del marco de irrestricto respeto de lo que constituyen los derechos fundamentales que emanan del reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, y como consecuencia de ello no resultaría justificado desconocer que, eventualmente, la demanda de justicia pudiere ceder frente a la situación de una persona responsable —ya sea un condenado o un sujeto afecto a una medida cautelar— cuyo grave estado de salud lo aconsejare.
En definitiva, se trata de una cuestión de ponderación: la demanda de justicia debe estar siempre presente, pero existen circunstancias en las que resulta necesario administrarla considerando otros factores, especialmente aquellos vinculados con la dignidad y la condición humana del afectado. Un sistema de justicia que tenga presente consideraciones de esta índole, que desde luego son extraordinarias y o excepcionales, en modo alguno se pervierte o degrada, a mi parecer ocurre precisamente lo contrario.
- ¿Ha habido fallos recientes que sienten precedente sobre este tipo de casos?
Sí. Como mencioné, existen pronunciamientos de la Corte Suprema, algunos muy recientes, que conociendo recursos de apelación de acciones de amparo desestimadas, han revocado decisiones de Cortes de Apelaciones, que conociendo en primera instancia de la correspondiente acción desestimaron peticiones fundadas formuladas por las respectivas defensas, que demandaron bien la modificación de la modalidad del cumplimiento de la condena, o el cese de la medida cautelar de prisión preventiva, casos todos ellos en los cuales se ha resuelto finalmente teniendo en consideración la gravedad de la condición de salud del afectado y lo que al respecto los instrumentos de derecho internacional consagran.
De este modo, por vía meramente ilustrativa, se puede mencionar el pronunciamiento que se hizo en el mes de marzo último en el ingreso rol 6395-2025, en el que la Corte Suprema acogió un amparo presentado por una defensora de la Región de Antofagasta en favor de un condenado, con el objetivo de conmutar su pena privativa de libertad a una reclusión domiciliaria.
Lo propio ocurrió en el ingreso rol 8705-2024, también de la E. Corte Suprema, en esta oportunidad conociendo de un recurso de casación, en cuya sentencia se hizo lugar por la vía de la declaración al otorgamiento de arresto domiciliario, en reemplazo del régimen de cumplimiento ordinario o regular de la pena privativa de libertad, a condenados de muy avanzada edad. Existen una pluralidad de pronunciamientos que ordenan el cese de la prisión preventiva en virtud de razones de similar naturaleza, todos ellos difundidos por la Defensoría Penal.
La Corte Suprema lo ha señalado con toda claridad: con independencia de los delitos por los cuales una persona haya sido condenada, las obligaciones que emanan de los tratados internacionales vigentes en Chile no permiten establecer distinciones en esta materia, lo que incluso aplica para casos especialmente delicados y complejos, en los que la demanda de justicia resulta especialmente intensa, como ocurre respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad en que no es excepcional se trate de condenados de 90 años o más, cuya condición física y mental es tan grave que, en muchos casos, ni siquiera conservan noción de quiénes son.
Esto, por cierto, no significa en modo alguno —como también lo ha señalado la propia Corte Suprema— desconocer ni minimizar la gravedad de los hechos por los cuales fueron condenadas.
- ¿Cómo evalúa desde la ética la decisión de mantener a un sujeto privado de libertad si su vida corre riesgo por enfermedad?
Si de por sí las condiciones carcelarias son muy gravosas y de muy difícil adaptación y sobrevivencia para un adulto o una persona joven, por así decirlo, “sanos”, tratándose de personas de muy avanzada edad y de quienes adolecen de un muy grave deterioro en su condición de salud, sencillamente el escenario puede transformarse en algo intolerable.
Luego, si el sistema carcelario no está en condiciones de asegurar las prestaciones mínimas de vida para todos los internos, ello implica que el grupo de personas aludidas enfrentarán un castigo incomparablemente más duro y gravoso, viéndose afectados, además, en ámbitos que no tienen por qué restringirse por una condena o el encierro, o no al menos a ese extremo.
Ello redunda en un trato que no se condice en definitiva con el que recibirán los demás internos, en el que paradojalmente quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, enfrentarán condiciones mucho más adversas, por expresarlo de alguna manera, al margen de un elemental dictado de humanidad. A mí entender hay un innegable trasfondo ético en este asunto, pues en el hecho equivale punto menos que a olvidarnos que se trata de todos modos de seres humanos, muchas veces ni siquiera conscientes de su propia realidad. Me parece que ello no es compatible con el mínimo ético que debe imperar en una comunidad mínimamente civilizada.
- ¿Qué alcances tiene del proyecto de ley, (Boletín N°12.037-07) actualmente archivado en el Senado, que incorpora criterios estrictos para otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad?
Una respuesta ilustrativa conlleva considerar la especificación de su objetivo, según lo que indica su título, y asimismo reparar en el contenido de su articulado: “regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica”.
En concordancia con la mención de su objetivo, su artículo segundo establece el deber del tribunal de disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras dure el impedimento, en casos de enfermedad mental; cuando el padecimiento de otras enfermedades hiciere temer un peligro para su vida; o cuando presente un estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel o la infraestructura del establecimiento penitenciario. Precisamente, el proyecto por el que me pregunta intenta hacerse cargo del problema, y estimo útil y conveniente leer la exposición de sus motivos y su articulado.
- ¿Qué papel juegan los médicos y peritos en las decisiones judiciales, en estos casos en que se debe resolver si se dispone otra modalidad de cumplimiento de la pena que no sea en un recinto penitenciario?
Si he de referir la respuesta al proyecto de ley anteriormente aludido, cabe destacar que su artículo 4° regula el procedimiento de la incidencia respectiva, y en lo pertinente exige se acompañar los antecedentes médicos que demuestren la concurrencia de los presupuestos correspondientes, es decir, la existencia de cualquiera de las condiciones establecidas en su artículo 2°, según precisé anteriormente. Cabe destacar que la historia del establecimiento de la regulación, a disposición de quien esté interesado en revisarla, da cuenta al respecto del informe que evacuó sobre su articulado la Corte Suprema, en el que formuló bastantes observaciones y alcances sobre su contenido.
Ahora, en este momento, en ausencia de regulación sobre la materia, si se revisan los pronunciamientos judiciales aludidos anteriormente en la entrevista, se podrá advertir que han sido las propias defensas las que han acompañado informes médicos muy completos, en los cuales los reconocimientos destacan una condición de salud particularmente deteriorada, que el encierro no hace más que agudizar de manera particularmente significativa.
- ¿Qué cambios legales propondría para regular en qué casos y cómo los jueces podrían decretar el cumplimiento de las penas fuera de recintos carcelarios?
Cualquier cambio en esta materia, desde luego, debe operar bajo la sanción legal correspondiente. Considero que dicho cambio debería explicitar, dejando abierta la determinación a la decisión judicial, de en qué casos se trata de dolencias graves o enfermedades, como, por ejemplo, enfermedades terminales de vida, o bien aquellas de muy difícil, costoso o prácticamente imposible tratamiento intra penitenciario del condenado.
Desde luego estos casos deberían ser evaluados y resueltos a partir de informes o antecedentes médicos, que den fidedigna cuenta sobre la condición del interno, ya sea en enfermedades físicas o mentales. Asimismo, se requiere se regule la manera de comprobar el que la suspensión y o cambio de régimen bajo ninguna circunstancia pueda dar lugar al abuso o aprovechamiento, pues no se trata de ignorar la existencia de condenas, en ocasiones relacionadas a la comisión de muy graves delitos, y esta sería una excepción para quienes solamente la sociedad reconoce de no encontrarse ya en condiciones mínima como para afrontar las consecuencias de sus actos. El proyecto de ley aludido contiene una regulación a este propósito, que, de seguro, en su caso, habría que analizar e intentar una redacción que permitiera el aseguramiento en las mejores condiciones posibles en todo caso.
- ¿Se puede justificar un trato diferente en esta materia respecto de los condenados por delitos de lesa humanidad?
Creo que la expresión o el calificativo de “justificado” puede inducir a error. En estricto rigor, podría entenderse que, con su empleo, se están justificando de alguna manera los crímenes por los cuales las personas fueron condenadas, y ello evidentemente no es así bajo ninguna circunstancia Me parece pertinente recordar en este particular las palabras de José Zalaquett, quien expresamente afirmó que “la justicia no excluye la humanidad”. Y él no ha sido el único, baste recordar las opiniones que en el mismo sentido en su momento formuló el sacerdote jesuita Fernando Montes. Insisto, es un extremo, cuando no un dictado, de mínima humanidad.
El mismo José Zalaquett precisó que “si otros fueron monstruos al cometer esos crímenes, la comunidad no”, y con ello precisamente se refería a la posibilidad de admitir un régimen o implementar medidas que se hicieren cargo de una realidad como la que motiva este asunto. En mi opinión, además, me parece que las finalidades del castigo estatal en modo alguno se ven perjudicadas.
Si se entiende que la sanción punitiva posee un efecto comunicativo hacia toda la comunidad, en términos que con su imposición desacredita y condena la infracción de sus reglas más básicas y elementales, este efecto y alcance a mi entender solo concurre cuando el proceso en que se impone la pena y su posterior ejecución reconocen y se adecuan a condiciones mínimas, más allá de las cuales cuesta ya diferenciar la justicia de la mera venganza. Por último, me parece necesario destacar que son los propios fallos de nuestro más alto tribunal los que han venido explicitando que los instrumentos de derecho internacional no excluyen por definición estos beneficios en este tipo de delitos.