Derechos Humanos

Derechos Humanos
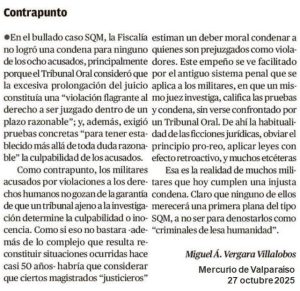
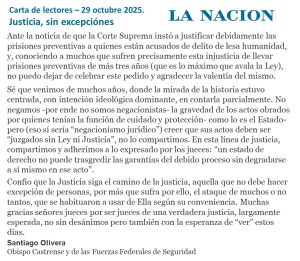
ARTICULOS LEGALES
Inaplicabilidad de la media prescripción y sus efectos: ¿simple “dosimetría penal”? o, más bien ¿anacronismo punitivo?
Análisis crítico sobre la aplicación del Art. 103 del Código Penal y la media prescripción en delitos de lesa humanidad en Chile, considerando el fallo de la Corte Interamericana de DDHH en el caso “Vega González y Otros vs. Chile” (12/03/2024), y evaluando los argumentos de la defensa del Programa de DDHH respecto de la obligatoriedad de penas privativas de libertad efectivas frente a la condición etaria y de salud de los condenados, la proporcionalidad de la sanción y el respeto a los derechos de las víctimas.

27 de octubre de 2025
Imagen: radiomaria.org.ar
En relación al reciente debate ante la Excma. Corte Suprema sobre la aplicación del Art. 103 del Código Penal -que regula la media prescripción o prescripción gradual- a los delitos de lesa humanidad cometidos por diversas personas, varias de las cuales cumplen condena hoy, y a propósito del fallo de la Corte Interamericana de DDHH (en adelante CIDH) de 12 de marzo de 2024, recaído en el “caso Vega González y Otros vs. Chile”, y que básicamente declaró la inconvencionalidad de dicha norma punitiva ordenando el “ajuste” de la sanción penal respectiva, merece hacerse algunas reflexiones en torno a la idea de los querellantes -específicamente, el Programa de DDHH- en cuanto a que “la pena privativa de libertad efectiva es la única vía que no compromete los derechos de las víctimas”, y que en la práctica significa prescindir de consideraciones relacionadas a la condición etaria y de salud de los condenados, y expresamente, restando toda eficacia jurídica a lo preceptuado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores (en adelante CIPDHPM), que en su Art. 13 inciso final, mandata que “Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”.
En primer lugar, desmenuzaremos los argumentos esgrimidos por esta defensa, representada por la abogada Karina Fernández, y que nos parece necesario traer a colación a fin de develar sus puntos débiles en lo que dice relación al real alcance que tendría el Punto Resolutivo 10° del fallo, que dispone: “El Estado revisará y/o anulará las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 290 y 291 de esta Sentencia”.
Por su parte los párrafos 290 y 291 declaran que:
“Tal como reconoció el Estado y fue determinado por esta Corte, las sentencias de casación y sus subsiguientes sentencias de remplazo aplicaron de manera inconvencional la media prescripción o prescripción gradual en el marco de procesos penales relativos a crímenes de lesa humanidad y generaron una violación a las garantías de investigar y sancionar a los responsables (supra párr. 264), por lo anterior, la cosa juzgada debe ceder”.
“En consecuencia, la Corte considera que, dentro del marco de su ordenamiento jurídico y siguiendo el precedente que el Estado ya ha aplicado en reparaciones ordenadas anteriormente por la Corte, deberá revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia”.
En este orden de ideas, la defensa del Programa de DDHH. señala que la aplicación por la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de la media prescripción, significó “abdicar a su deber de sancionar con penas proporcionales y efectivas” a los responsables de delitos de lesa humanidad, consagrando una suerte de “impunidad en una nueva forma”, citando al respecto otro caso judicial (caso “Parral”), donde -insiste esta defensa- todos los culpables murieron en absoluta impunidad al ser beneficiados con la media prescripción y, en apoyo de su argumentación destinada a materializar esa “única vía de sanción ”, alude a diversos pasajes de un libro del escritor Vladimir Rivera (hijo de un detenido desaparecido), impregnando el debate -por medio de citas literarias- de una atmósfera de cargada emocionalidad, pero que oculta la oscura intención de estigmatizar a personas que ya fueron juzgadas y condenadas, pretendiendo evidenciar en ellas una supuesta maldad intrínseca, un comportamiento vil de aquellos que -según la abogada defensora- fueron “premiados”, y que disfrutando de su libertad habrían desplegado conductas burlonas con las víctimas, jactándose de su “impunidad”, provocándoles terror y angustia.
Aún más, la defensa avanza en su argumentación y señala la necesidad de que por medio de la denuncia presentada que acoge la CIDH, exista una cristalización de un nuevo precedente para Chile y para el mundo, y que permita acreditar que la obligación de sancionar implica proporcionalidad, efectividad y penas efectivas que eviten la impunidad, aludiendo incluso a un Reporte del Vaticano, que habría exigido penas tangibles y proporcionales (aun cuando el reciente Reporte del Papa León XIV sólo se refiere a víctimas de abusos sexuales eclesiásticos).
En fin, la defensa del Programa se apoya en el control de convencionalidad como herramienta hermenéutica de la judicatura chilena, y que ha sido expresamente adoptada por nuestro tribunal vértice, además de recurrir a doctrina nacional (como la del profesor Guzmán Dálbora) que señaló que esta sentencia de la CIDH “constituye un título ejecutivo para superar errores mayúsculos”, que tiene dos objetivos principales: reestablecer los derechos de las víctimas y que la política interna no es la última voz o palabra en materia de DDHH.
Añade la defensa que el concepto de cosa juzgada fraudulenta no sería aplicable al caso porque no era el punto en debate en la CIDH ni tampoco la Excma. Corte Suprema lo habría utilizado jamás para referirse o desestimar la aplicación de la media prescripción, y que tendría otro impacto, el de ser un “factor de impunidad”, de acuerdo a lo que señalan los Párrafos 290 y 291 del fallo, y que harían referencia a un problema de “dosimetría penal” o “recálculo de la pena”, que operaría como una “restitución” o “medida reparatoria”, es decir, la obligación judicial de volver o retrotraerse al momento en que surge la vulneración, esto es, al momento de hacer la determinación de la pena (ya que ni siquiera se debatió en juicio la aplicación de este instituto, siendo otorgada de oficio por el máximo tribunal), y que significaría imponer una pena efectiva a partir del “recálculo”, lo cual -de acuerdo a esta defensa- sí sería considerado como “la única” «medida reparatoria» para las víctimas (sin necesidad de reabrir los procesos).
Ahora bien, y continuando respecto a la medida de restitución propuesta, según esta defensa, habría que seguir las directrices del Párrafo 253 de la sentencia, que señala “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado”. Pero, además, también serían pertinentes de acuerdo a este parecer aquellos lineamientos fijados en el Párrafo 250 del fallo en cuestión, que dice “Particularmente, la jurisprudencia de la Corte ha reflejado que el otorgamiento indebido de beneficios procesales puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”.
Del mismo modo, sería aplicable el Párrafo 257 del dictamen referido a los “factores de impunidad”, y que, de acuerdo a la abogada Fernández, representan un “test” que debe ser superado por nuestro máximo tribunal al establecer un mecanismo de ejecución del Punto Resolutivo 10°, y que básicamente conlleva evitar 1) la desnaturalización de las causas; 2) la generación de impunidad; y 3) la restricción del derecho de las víctimas a obtener una sanción apropiada y efectiva. Dice este Párrafo: “Esta Corte considera que tal como está regulada la media prescripción, particularmente con los efectos que ha generado y con las características específicas de esta figura, su aplicación impacta el proceso de impartir justicia. Recuerda este Tribunal que, además, esta figura se encuentra regulada en el Código Penal chileno, siendo una situación particular y que no tiene paralelismos exactos con otros contextos regionales. Debido a lo anterior, concluye el Tribunal que, en este caso específico, la norma permitió la reducción sustantiva de las penas y actuó como factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad”.
En relación a este punto, la defensa vuelve a citar a Guzmán Dálbora, quien, respecto de la media prescripción, dijo que “significó una torsión del derecho, cuando el jugador emplea una norma y cuando lo hace omite lo que le es propio a su férula, lo que en el caso de la media prescripción sería considerar que no se podría aplicar respecto de los delitos imprescriptibles”.
Y ya terminando con su exposición, la abogada Fernández se refiere expresamente al Art. 13 de la CIPDHPM, denunciando una supuesta interpretación errada de esa norma por parte de nuestro máximo tribunal, que superaría su propia naturaleza, por tratarse de una norma de origen programático, que no puede tener un efecto inmediato y que por ende, no irroga una obligación estatal que de oficio deba ser ponderada por los jueces para asegurar la libertad de los agentes o su cumplimiento de las condenas en su domicilio (del modo que diversa jurisprudencia de alzada lo ha establecido, como p. ej. 25 fallos de la ICA de Valparaíso). Añade esta defensa, que una interpretación de esta naturaleza, será “resistida” por ellos, porque representaría una “nueva torsión del derecho”, considerando el fallo de la CIDH como una “nueva herramienta”, que permitiría reforzar esta tesis y permitir la “exigencia de medidas provisionales” en caso de que se realice una interpretación torcida de esta disposición del Art. 13 o se garantice la libertad o impunidad de los responsables, todo lo cual estaría respaldado además por lo dispuesto en el Art. 63 de la Convención Americana de DDHH y el Párrafo 29 de la sentencia de la CIDH. La primera disposición establece lo siguiente: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. Mientras que la sentencia, en su Párrafo 29 -de acuerdo a la defensa- consagraría un “ejercicio de poder de tutela jurisdiccional” directa de la CIDH sobre nuestro sistema de justicia penal (y no solo ser una observadora), al ordenar que: “Ahora bien, de conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento, en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos y por tratarse de una particularmente de delitos de lesa humanidad, corresponde a este Tribunal velar porque los actos de allanamiento sean aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema Interamericano. En esta tarea, la Corte no se limita a constatar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la posición de las partes, de manera que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido. Por esa razón, la Corte estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos ocurridos, de acuerdo con el reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el Estado y teniendo en cuenta la prueba recabada. Ello contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana”.
Finalmente, la defensa del Programa de DDHH concluye con su exposición haciendo hincapié en que las “decisiones políticas” que se adoptan muchas veces para salvaguardar la libertad de los agentes, por diversos “factores de impunidad”, terminarían afectando los derechos de las víctimas, a quienes les ha sido negada la justicia y la verdad durante décadas, reiterando que la única forma de cumplir con el Punto Resolutivo 10° sería la medida restitutiva de cumplimiento efectivo de la pena.
En lo que respecta al segundo punto que dice relación con la refutación de estos argumentos esgrimidos por la defensa del Programa de DDHH cuya validez jurídica no es unívoca (como al contrario parecer pretender la defensa) sino susceptible a una crítica objetiva, cabe señalar que este breve análisis que realizaremos nos permitirá percatarnos que lo que se procura es consagrar una visión “anacrónica” de la sanción penal, deshumanizada, desapegada de finalidades preventivas, y por medio de un relato sesgado e incompleto, que deja fuera una serie de elementos fáctico-jurídicos que merecen especial atención.
Ciertamente, al momento de advertir a la Excma. Corte Suprema sobre la presentación de futuras demandas internacionales de no seguir un determinado criterio de interpretación propuesto por ellos, por ejemplo, una interpretación contra reo del Art. 13 de la CIPDHPM, se expone una cierta intención de la defensa del Programa de DDHH de querer entregar un ejemplo público, una suerte de aleccionamiento encarnizado basado en una supuesta falta de justicia para las víctimas.
En efecto, lo que asevera la defensa, lejos de ser verdad, lo que en realidad devela es un déficit de equidad para los condenados por causas por DDHH, porque la única reparación posible para los querellantes y permitida, es la cárcel efectiva, que, tratándose de provectos enfermos, significa en la práctica una “condena a muerte”. Vale decir, a diferencia de lo que cree la abogada Fernández, sí existe justicia para las víctimas, quienes, ya han recibido justicia penal y reparación civil por medio de diversos fallos condenatorios, no existiendo, por tanto -desde el punto de vista del Derecho- impunidad o falta de castigo.
Con todo, son los condenados quienes -por décadas- han debido someterse a un juicio inquisitivo, secreto y escrito, de evidente falta de imparcialidad, y cuya sola investigación, supera los límites temporales racionales de un juicio penal actual, conculcando severamente el derecho de defensa de los encartados, manteniendo en suspenso sus vidas y la de sus familiares, afectando su honor y honra y obligándolos a recibir toda la estigmatización imaginable bajo el rótulo de ser “violadores de DDHH”. Eso, claramente, no es verdadera justicia penal, sino pura facticidad.
Ahora bien, dicho lo anterior, podemos señalar diversos “factores de desacuerdo” con los argumentos expuestos por la defensa del Programa de DDHH:
En primer término, se encuentra la situación etaria y de salud de las personas condenadas por este tipo de causas de DDHH, que en su mayoría son ancianas con serias enfermedades crónicas y algunas terminales. Para estos seres humanos, el cumplimiento efectivo como única medida reparativa de las víctimas, resulta ser imposible, no solo por razones de vulnerabilidad etaria y de salud, sino igualmente, por motivos de índole económicos, derivado de la escasez de recursos materiales y humanos que experimenta la Administración Penitenciaria para hacer frente a las necesidades de salud de una población mayor y enferma. Pero, además, porque jurídicamente, las necesidades de prevención especial no existen respecto de estos condenados, y su reemplazo por un retribucionismo llevado ad extremum -soslayando razones humanitarias que el Estado chileno se jacta constantemente de cumplir y que nuestra Carta Magna plasma como primer imperativo en su Art. 1°- resulta ser una solución inaceptable en un Estado de Derecho. Y finalmente, desde el punto de vista moral y teniendo en cuenta una visión antropocéntrica dominante en la actualidad y el valor supremo de la dignidad, resulta insostenible que en pleno siglo XXI un Estado permita que una persona en las condiciones etarias y de salud de los condenados por este tipo de causas, termine falleciendo en una cárcel.
En segundo lugar, y tal cual mencionó otra defensa de las víctimas, nuestro Código Penal es el más antiguo del mundo en lengua española vigente, y contiene diversos institutos que han “sobrevivido al paso del tiempo”, entre los cuales se encuentra la prescripción gradual o media prescripción. No son pocos los fallos del tribunal vértice de nuestra jurisdicción que otorgan una distinta naturaleza a la prescripción gradual o media prescripción respecto de la prescripción propiamente tal. La primera, a diferencia de la segunda, es tratada como una institución separada con efectos disímiles, como una “atenuante especial” que permite disminuir la cuantía de la pena, pero jamás extinguirla.
En un tercer punto, cabe señalar que ningún tratado internacional suscrito por Chile ha vedado la atenuación de la pena por el transcurso del tiempo. La prescripción gradual como circunstancia atenuante especial, lo único que tiene en común con la institución de la prescripción es el transcurso del tiempo, no debiendo confundirse entonces la prescripción como medio de extinción de la responsabilidad penal, con el pasar del tiempo como circunstancia atenuante de la pena impuesta, porque el efecto atenuatorio –la rebaja de la pena- está sujeto sólo al transcurso de una porción del tiempo total exigido para la prescripción en cuanto causal extintiva (porque igualmente existe castigo), y por ende, no se puede hablar de impunidad. Desde esta perspectiva, la sentencia del Excmo. Tribunal que condenó a los encartados tiene un soporte procesal válido, y estableció una responsabilidad penal por los hechos acaecidos ese año 1986, por ende, no se puede hablar de impunidad cuando la condena es reflejo de una intención real de someter a los justiciables a la acción de la justicia. En este punto, vale recordar lo señalado en el Párrafo 270 de la sentencia, que dice: “Finalmente, esta Corte entiende que la Sala de Casación Penal aplicó la media prescripción al resolver un recurso de última instancia, al cual las personas acreditadas como víctimas en el proceso interno no tuvieron posibilidad de recurrir. Resulta justificado desde la perspectiva de la eficaz administración de justicia que los procesos judiciales tengan fin, y que por lo tanto no puedan ser impugnadas las sentencias de casación, por lo tanto, no se violó el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo”.
En cuarto lugar, la norma del Art. 103 del Código Penal –tratándose de personas ancianas y con enfermedades crónicas- opera claramente como un mecanismo de atenuación de la pena que se justifica no tan solo por razones humanitarias, sino también, por motivos de certeza jurídica. El transcurrir del tiempo nunca es indiferente para el Derecho, y menos para el Derecho penal. No debe olvidarse que estamos frente a procesos penales inquisitivos que -en un viaje remoto en el tiempo- juzgan el actuar delictivo de personas que hace medio siglo eran jóvenes pero los condenan hoy en un cuerpo de un individuo viejo y enfermo, lo que de por sí ya constituye una importante limitación al derecho de defensa material, particularmente, respecto de las testimoniales, por la falibilidad de la memoria humana y, de los documentos, que están expuestos al deterioro o pérdida propio del transcurso del tiempo. Pero eso no importa, porque los hechos se fijan sin el recelo investigativo, producto de una visión de túnel que suele ser dominada por una convicción moral o política más que por la sobriedad del análisis propiamente jurídico.
En este punto basta con solo recordar las lecciones que nos dejó la reciente sentencia del caso SQM, juzgado al alero de nuestro actual sistema de justicia penal, y que tantas críticas ha recibido por su demora (más de 10 años), que a los ojos de los espectadores, parece irracional, contrario al sentido común, pero que bajo el prisma de un juicio inquisitivo, dicho término se ubica en el límite inferior de una sola “investigación” por causas de DDHH. Me remito a lo señalado por el profesor Julián López a propósito de este emblemático juicio: “La importancia de que los imputados de un delito sean juzgados dentro de un plazo razonable es, indudablemente, una garantía para el acusado, pero es también un factor decisivo en la percepción pública sobre la forma en que funcionan nuestras instituciones y en la credibilidad que merece nuestro sistema de administración de justicia”. (El Mercurio, 25/10/2025).
Entonces, más allá de los efectos que pueda tener la aplicación de la prescripción gradual en materia de DDHH, creemos que no es un tema que pueda ser revisado retroactivamente, esto es, respecto de cómo se miró el derecho o cómo se esperaba que se mirara. Hacerlo, nos parece que desconoce el carácter evolutivo del derecho, y las diversas formas de verlo, pero siempre, desde una óptica prospectiva, y que, por cierto, comprende las interpretaciones de fallos de DDHH.
En quinto lugar, la proporcionalidad entre la pena concreta y el hecho, y que la defensa del Programa de DDHH denuncia como vulnerada, estaría morigerada -inevitablemente- por la vulnerabilidad etaria y de salud de los condenados por este tipo de causas tan pretéritas. Es insostenible pretender que factores bilógicos de esta envergadura no repercutan en la determinación de la pena de los condenados en estos juicios. De hecho, el voto disidente del juez de la CIDH Sr. Humberto Sierra Porto señala claramente que, a los condenados en esta causa, les será imposible cumplir la totalidad de las penas impuestas, por lo que la reparación propuesta por la CIDH en cuanto a anular estas condenas disminuidas por el efecto de la aplicación de la prescripción gradual, resulta ineficaz.
Y finalmente, en sexto lugar, estimamos pertinente tener en cuenta lo preceptuado en el Art. 19 n° 3 incisos 6°, 8° y 9° de la Constitución Política y el Art. 18 del Código Penal, y los principios del debido proceso, tales como la irretroactividad y la tipicidad. Del mismo modo, debe tenerse en consideración una interpretación restrictiva del Art. 2 de la Convención Americana de DDHH, que ordena: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. Y esta última norma, debe ser necesariamente interpretada en consonancia además con las directrices básicas de interpretación que la misma Convención mandata cumplir en las letras b) y c) del Art. 29, disponiendo que: “Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: … b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, …”.
Entonces, cuando la defensa del Programa de DDHH -criticando el actuar de la Excma. Corte Suprema- señala que la norma del Art. 13 de la CIPDHPM no puede tener un efecto inmediato, ni tampoco irroga una obligación estatal que impulsaría el actuar de oficio del tribunal para otorgar la libertad o el cumplimiento domiciliario de las penas, lo que está haciendo simplemente es emitir una opinión personal y subjetiva, pero que en ningún caso, da cuenta de una regla judicial, ni mucho menos, de un precedente que se oriente en el sentido propuesto por esta defensa. Por el contrario, la cláusula “Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”, no deja lugar a dudas de la importancia que tiene la rehabilitación destinada a la reinserción social, conectando dicha finalidad a la posibilidad de otorgar una medida alternativa al cumplimiento efectivo. Como acertadamente señaló hace dos años el juez Ricardo Pérez Manríquez, ex Presidente de la Corte Interamericana de DDHH, “El Estado debe hacer un esfuerzo para recuperar al recluso, esa es la finalidad de la pena, y una pena que no persigue la resocialización de la persona privada de libertad, es una pena violatoria de los DDHH y contraria a la Convención Americana” (26/04/2023, CNN Chile).
De ahí que contrariamente al parecer de la defensa del Programa de DDHH, el criterio jurisprudencial seguido hasta ahora respecto de la aplicación del Art. 13 de la CIPDHPM, no representa una “nueva torsión del derecho”, ni tampoco puede ser considerada una “nueva herramienta” que permitiría reforzar la tesis de esta defensa y permitir la “exigencia de medidas provisionales”, como aquellas que regula el Art. 63 de la Convención Americana de DDHH en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas…”.
Insistimos, no se ve de qué manera podría justificarse la invocación de estas “medidas provisionales” si la judicatura chilena, aplicando -con efecto inmediato- el tan citado Art. 13 de la CIPDHPM, decide -por edad y enfermedad del condenado y/o condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana, como el hacinamiento y falta de recursos materiales y humanos destinados a la salud de los internos- aplicar una medida alternativa a la pena efectiva, como, por ejemplo, un cumplimiento domiciliario.
En efecto, desde un punto de vista de una interpretación lingüística, sistémica y funcional de las normas de la Convención Americana de DDHH que serían aplicables a los derechos de las personas privadas de libertad, no existiría contradicción alguna con el razonamiento esgrimido por diversos tribunales chilenos para justificar la aplicación inmediata del tan citado Art. 13, habida cuenta lo regulado, verbigracia, por el Art. 5.1., que establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; el Art. 5.3., que consagra el principio universal de que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”; el Art. 5.6., que dispone “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; y sin perjuicio de lo ya expuesto en relación a las normas de interpretación del Art. 29 del Pacto de San José.
No es este el lugar para ahondar aún más en los argumentos que se oponen a los señalado por la defensa del Programa de DDHH, ni tampoco para incorporar otros (que por cierto existen), sin embargo, creemos que los motivos esgrimidos hasta ahora satisfacen la intención propuesta al principio, en cuanto a dejar en evidencia la fragilidad de las razones expuestas por la abogada Karina Fernández, y en alguno de sus pasajes, su evidente equivocidad.

Carla Fernández Montero
Abogada, Derecho Penal-Penitenciario
