Noticias Legales

Noticias Legales
*DOROTHY PÉREZ Y LOS JUICIOS DE DD. HH.*
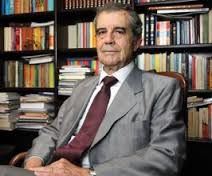
Escribe: Hermógenes Pérez de Arce
El fenómeno excepcional que representa la acción de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien aplica la ley a diferentes situaciones irregulares que antes prevalecían, tiene otra tarea por delante.
Ella probablemente no ha previsto incursionar en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, porque tal vez cree que no se vinculan con su quehacer. Pero objetivamente y de modo crónico ellos sustraen ilegalmente dinero del erario, y el artículo 98 de la Constitución ordena a la Contraloría fiscalizar “el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco”. Luego, su deber es investigarlos.
Vengo denunciando por años esa ilicitud, sin resultado. Me supera por mucho en esta tarea el abogado Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando la reedición de su libro “Prevaricato”, donde aborda la materia circunstanciadamente. Pero no hemos conseguido nada. Ni siquiera la atención de la prensa dominante.
Los juicios sobre violaciones a los derechos humanos son una lucrativa venganza política de la izquierda contra los militares que la derrotaron en su tentativa de conquistar el poder por las armas. Su origen está en la labor represiva contra la guerrilla, acometida desde el 11 de septiembre de 1973. Fue plenamente exitosa, la derrotó y pacificó al país.
La Ley de Amnistía de 1978 (que terminó beneficiando a muchos más extremistas que uniformados); la prescripción establecida en el Código Penal y muchas veces la cosa juzgada, sellaron el término de la lucha antisubversiva.
Pero la izquierda descubrió que podía burlar las leyes para cobrar venganza contra los militares y también mucho dinero. Un ministro sumariante, Alejandro Solís, descubrió un ardid y otros magistrados lo usaron: fingir que los extremistas caídos habían sido “secuestrados” y continuaban en esa condición hasta hoy. Entonces dictaminaban en sus sentencias que los subversivos estaban secuestrados hasta nuestros días, condenaban sin pruebas a los exmilitares como “agentes del Estado” y obligaban a éste a pagar millonarias indemnizaciones. Todo ilegal, pero “pasó”. De hecho, un presidente supuestamente “de centroderecha” fue el más activo impulsor de ese fraude judicial, presentando cerca de mil querellas contra exuniformados.
De ese modo los jueces han eludido por veinte años aplicar las eximentes de responsabilidad, como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, cuyas normas mandan poner término a los juicios.
Antes de eso, cuando en los tribunales colegiados había mayoría de jueces apolíticos, el ardid del “secuestro permanente” o el de buscar algún otro resquicio, como, por ejemplo, decir que los Convenios de Ginebra hacían inaplicables la amnistía y la prescripción (lo cual no es verdad, como bien lo acredita Adolfo Paúl en su referido libro), los juicios no prosperaban. Pero después, nombrada una mayoría de izquierda en el Poder Judicial, los argumentos de los defensores de exmilitares pasaron a ser desechados.
Las condenas llegaron a privar de libertad ilegalmente a medio millar de exmilitares. Cien han fallecido tras las rejas o se han quitado la vida. Unos cuatrocientos sobreviven (muchos en condiciones inhumanas). Han visto flagrantemente violado su derecho humano a un debido proceso, establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.
Si la Contralora Dorothy Pérez extendiera su celo legalista a esos juicios, inmediatamente comprobaría la ilegalidad, pues todas las condenas se fundan en un supuesto “secuestro permanente” que no existe. Además, corroboraría que el artículo 148 del Código Penal, que describe y sanciona el secuestro, se ubica en su título II, párrafo 3 titulado “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”; y concluiría que, no habiendo sido nunca los exmilitares “particulares”. sino agentes del Estado, ninguno habría debido ser condenado ni, por consiguiente, dado lugar a que se sustrajera al Fisco las millonarias indemnizaciones ordenadas por los tribunales en los últimos veinte años.
Antes de la captura del Poder Judicial por la izquierda, los jueces fallaban en derecho. No había condenas a exmilitares ni exacciones ilegales de dinero fiscal. Una sola persona en Chile muestra hoy el coraje suficiente como para regresar al imperio de la ley, poniendo término al escándalo jurídico y moral que constituyen estos juicios, bien descritos por el exministro y exparlamentario Felipe Ward, en una declaración a La Tercera, que le costó se defenestrado en el acto mismo de jurar como ministro del Interior de Sebastián Piñera: “Los juicios de derechos humanos son un cajero automático que tiene la izquierda para sacarle plata al fisco”.
Dorothy Pérez es la única persona que tiene las facultades y el temple para poner término a esta vergûenza nacional.
Activismo judicial

Por Adolfo Paúl Latorre, Abogado
Se denomina “activismo judicial” a la potestad legisladora que se arrogan los jueces a través de un cambio en la legislación vigente (“gobierno de los jueces”) mediante la creación de una nueva disposición normativa que no existía previamente o derogando en la práctica diversas normas jurídicas; gracias a la interpretación que hacen de la Constitución o de las leyes y que dictan sentencias sobre la base de sus propias opiniones, creencias, convicciones personales o de lo que ellos creen justo.
El activismo judicial de los jueces que presumen estar por sobre la ley, que no fallan de acuerdo con la legislación vigente y que no realizan las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas lesiona el Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica y contribuye significativamente al proceso de deterioro institucional.
El exministro Sergio Muñoz era uno de los más destacados representantes de dicho activismo, lo que dejó de manifiesto en un documento suscrito por él, en el que se reconoce el atropello a leyes expresas y vigentes, dado “que al momento de sancionar a los responsables (léase militares y carabineros) no existía un sistema jurídico penal adecuado (…) pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía”; agregando “que sólo fue posible el procesamiento y la sanción al introducir en nuestras decisiones conceptos tales como el de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros”; los que vulneran el sagrado principio de legalidad, que de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede suspenderse por motivo alguno (oficio con informe del Tribunal Pleno de la Corte Suprema Nº 33-2015, 27 marzo 2015, párrafo quinto, firmado por Sergio Muñoz Gajardo, presidente de ese Alto Tribunal).

