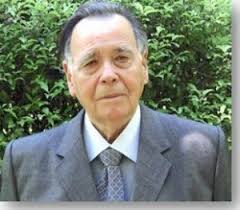POLÍTICA Y GOBIERNO:
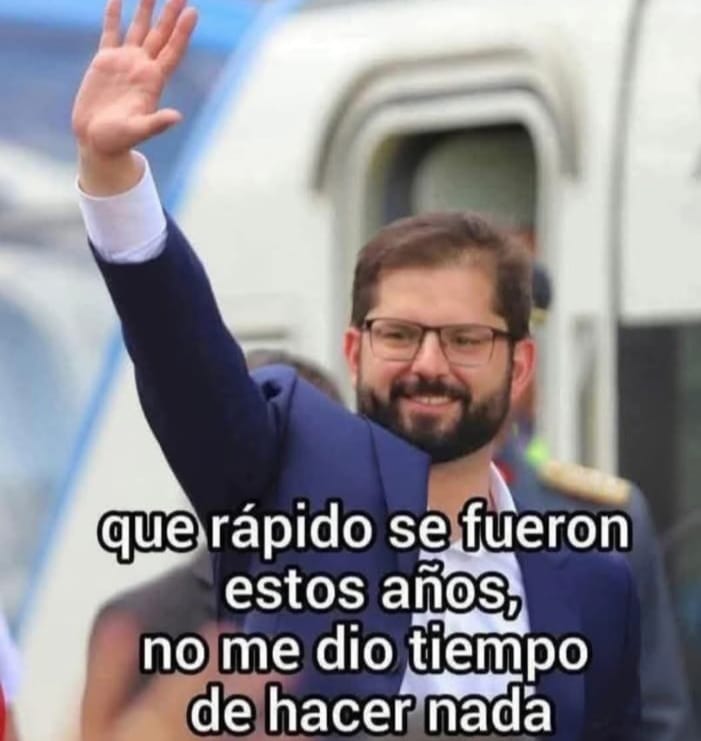
POLÍTICA Y GOBIERNO:
LOS US.$ 6000 MILLONES DE MENOR GASTO DEL PIB
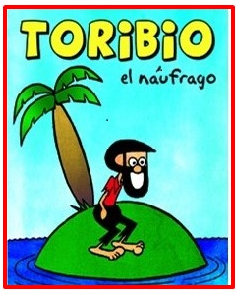
¡Ahí esta la plata y sobra!
A propósito de disminuir el gasto público en US. $6 mil millones mencionados por el candidato Kast, cito una síntesis de recomendaciones hechas por el BID y organismos de la OCD que valoran entre un 0,11 y 0,13 % de menor gasto del PIB. Considerando una estimación del PIB para el 2025 de US. $ 338 mil millones, sin duda que estas cifras no calzaban. No obstante, no cabe duda que no se ha “hilado fino” porque aún hay “mucho más paño donde cortar”. No se ha hurgado en las cuantiosas pérdidas de las empresas públicas y estatales. Codelco US. $ 450 mil millones (2023); Metro: US. $ 359 millones (2024) TVN: US. $18,5 millones (2024) varias empresas estatales (2023) según chat GPT: US. $375 millones -en las pocos datos oficiales conocidos-. Los 345 municipios manejan en total US. $16.329 millones y la C.G.R. en 257 fiscalizaciones entregó cerca de 5.900 observaciones, que suman $88.204 millones por variadas deficiencias.
El contralor anterior detectó un total de 3.00o falsos exonerados con un pago indebido entre 1998 y 2011 de $29.000 millones. Según el Comando Nacional de Exonerados Políticos, la cifra de falsos exonerados superaría los 100 mil. De comprobarse lo anterior, podemos inferir que el pago ilícito alcanzaría la cantidad de US $966.600 millones. ¿Se imaginan los chilenos a qué cifras estratosféricas si extendemos esos montos a la fecha? Y si de cifras cuantiosas hablamos, no podemos dejar de lado la discrecionalidad con que los tribunales de justicia han fijado montos por indemnizaciones en causas de derechos humanos, lo que no ha estado exento de críticas. De hecho, hay un ministro de Corte de Apelaciones sobre el cual pesa una demanda por prevaricación que fue acogida por la Corte Suprema. Una cifra muy conservadora -por cuanto no existe un registro consolidado oficial al respecto- salvo lo difundido públicamente, estamos hablando de $ 992 mil millones aproximadamente.
Ahora, si sumamos los fondos investigados por la Fiscalía Nacional en 57 fundaciones y corporaciones asociadas al Caso Convenios (2023) llegamos a $90 mil millones en total de transferencias, de los cuales $77 mil millones corresponden transferencias desde gobernaciones -que se conocen hasta la fecha-; u otros, que se podrán determinar en las auditorías internacionales que se recomiendan, con lo que incluso superar el menor gasto anunciado
Para no extenderme, otro ejemplo del mal empleo de los recursos públicos. El bono de $50 000 que el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio depositará en las cuentas Rut del 40% más pobre que durante el 2025 cumplirán 18 años -se estiman 120 mil aprox.- y adultos, 65 años -aprox. 50.000- denominado Pase Cultural –entradas cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones, como también libros, revistas, comics, discos, artesanías y mucho más-lo que sin duda no estará ajeno a darle otro uso, en especial muchos jóvenes y adultos, etre los cuales el “carrete” no estará exento.
Ya que la gestión de esta cartera incluye el patrimonio ¿no sería más apropiado donar los $8 mil quinientos millones de ese “pase cultural” para contribuir a la reparación de la Basílica de San Salvador.?
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
Aquí mas plata:
APRA
Parte de la plata que falta
A seis años del 18-O: Monto entregado por Tesorería por pensiones de gracia alcanza los $6.200.564.577:
https://www.t13.cl/…/a-seis-anos-del-18-monto-entregado…

*El estallido que se apagó solo: seis años de cobardía institucional*
Por René Fuchslocher
Han pasado seis años desde el mal llamado “estallido social”, y el aniversario pasó prácticamente inadvertido. Ninguna gran marcha, ningún discurso conmemorativo, apenas una nota al pie en los medios. Es curioso: un fenómeno que fue presentado como un “despertar colectivo” hoy parece más bien un recuerdo incómodo, una resaca institucional que muchos prefieren no revisar.
El silencio dice más que cualquier conmemoración. Dice que algo se quebró y que, pese a los intentos por revestirlo de épica, la sociedad chilena intuye que aquello no fue una gesta, sino un síntoma de descomposición.
Lo verdaderamente inquietante es constatar cómo amplios sectores —políticos, empresariales y mediáticos— siguen buscando justificaciones morales para su propia indecisión de entonces. A falta de coraje, optaron por la coartada de la empatía: comprender la violencia, relativizar el saqueo, tolerar la destrucción, como si la fragilidad institucional fuese una expresión legítima del malestar.
Lo que ocurrió en 2019 no fue solo una crisis de orden público. Fue la puesta en evidencia de que el Estado había perdido su autoridad simbólica y que la élite dirigente, en vez de defender la legalidad, eligió plegarse a un relato fabricado para reescribir la realidad en clave emocional, donde toda forma de poder era opresión y toda norma, sospechosa. Detrás de esa narrativa hubo, sin duda, malestares reales. Pero también *hubo una ingeniería discursiva más amplia, global, capaz de transformar la frustración social en un instrumento político, bajo la apariencia de una “revolución ciudadana”*.
El resultado fue un país paralizado, con instituciones que dejaron de creer en sí mismas, y una dirigencia que confundió gobernabilidad con rendición. El gran empresariado —salvo honrosas excepciones— se refugió en el cálculo y en la tibieza, como si la neutralidad fuese una forma de virtud. No entendieron que la defensa del Estado de Derecho no es un gesto ideológico, sino una condición básica para que existan contratos, propiedad y desarrollo.
El sexto aniversario del “estallido” debería haber sido una ocasión para evaluar, con serenidad, cuánto costó esa renuncia colectiva a la autoridad y cuánto nos falta para reconstruir una noción compartida de orden y responsabilidad. Pero *no hubo reflexión, porque reflexionar implica asumir culpas*. Y es más cómodo hablar de “procesos sociales” que reconocer errores políticos y morales.
Quizás esa sea la lección más dura: las instituciones pueden resistir la presión externa, pero no sobreviven a la claudicación interna. Cuando quienes debían sostener el orden jurídico decidieron mirar hacia otro lado, el país entero pagó el precio. Hoy, seis años después, *la calma no es señal de sanación, sino de cansancio, y de que la traición de muchos sigue impune*.

Ardieron en silencio:
El estallido y la sociedad civil

Por Manfred Svensson |
A seis años del estallido social, continúan circulando preguntas irresueltas sobre sus causas y responsables. En el orden de las causas hay algunas tangibles —los abusos puestos al descubierto, las frases de algún ministro que actuaron como detonante— y otras intangibles —como la lenta instalación de un clima cultural que favorecía una explosión violenta—. Ante la pregunta por los responsables, por otro lado, más personas están hoy dispuestas a subrayar la intencionalidad y la planificación, con el consiguiente anhelo por saber quién hizo qué. Cabe ser escéptico sobre nuestra capacidad para responder tales preguntas, pero no hay manera de ocultar lo pertinentes que son.
Junto con ellas, sin embargo, bien vale la pena dirigir la mirada al lugar que ocupó la sociedad civil —o un simulacro de ella— en esos meses del 2019. ¿Qué clase de asociaciones se tomaban la palabra? ¿Qué revelan de nuestra más general crisis de representación? En un elocuente hito, el 22 de octubre varios partidos de oposición se restaban de una reunión convocada por el Presidente Piñera en La Moneda, pues, en palabras de Álvaro Elizalde, la invitación a los partidos “deja fuera a los actores sociales”. ¿Quiénes eran los “actores sociales” en cuestión, que llevaban no solo al PC y el FA, sino también al PS, a restarse de los intentos por encauzar la crisis?
Se trataba de la famosa Mesa de Unidad Social, formada en agosto de ese año y compuesta por decenas de organizaciones, desde Chile Mejor sin TLC a No+AFP. El popurrí de siglas en la lista de organizaciones implicadas dice tal vez tanto como la violencia que esos días se vivía en las calles. Pero el problema no es solo que tales grupos de interés pretendieran tener representatividad, sino que declaraciones como las de Elizalde, con tal de emplazar a Piñera, se la reconocieran. Esta sigue siendo una de nuestras deudas mayores en la comprensión de esos agitados meses: no es solo que hubiera diversas formas de delirio colectivo y otras tantas de la más ruin manipulación política. En medio suyo apareció también una farsa de sociedad civil. En lugar de reivindicar el mundo intermedio de la agencia ciudadana, estas eran asociaciones civiles dedicadas al giro de pedir más Estado.
Cuán representativas eran quedó claro una vez que integraron la Convención, escribieron una Constitución y nadie se sintió representado por ella. Esa parte de la historia acabó ahí. Pero sus efectos disolventes para la sociedad civil se extienden al presente, entre otras cosas en el circuito de ONGs que operan como grupo de presión trabando inversiones. El caso Convenios, por su parte, continuó mostrando cómo tal fachada sirve para exprimir recursos del Estado, y el precio lo han pagado luego las fundaciones de verdad, con recursos congelados por el clima de sospecha generado. No cabe minimizar el daño generado por el saqueo y violencia del estallido, pero la impostura de sociedad civil, avalada por los partidos, no se quedó atrás.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 17 de octubre de 2025.
Una verdad irrefutable:
https://www.instagram.com/reel/DQEjl7DD_oH/
Incompetencia

Por Cristián Valenzuela
¿Cuántos amigos del Presidente Boric se necesitan para cambiar una ampolleta?
Uno convoca una mesa de trabajo, otro inventa un subsidio que no llega, otro culpa al gobierno anterior, y el Presidente sale en televisión a hablar de una “sinvergüenzura tremenda”, como si los chilenos no sintiéramos vergüenza por la gestión de su gobierno. Porque respecto de las alzas de la luz, no hay chivo expiatorio posible: el error, el abuso y la indolencia son obra exclusiva de su propio gobierno.
La Comisión Nacional de Energía aplicó dos veces el IPC en el cálculo de las tarifas eléctricas. Dos veces. Un error que cualquier egresado de Derecho habría detectado, pero que la élite gobernante, tan segura de su supuesta superioridad moral e intelectual, no vio. O no quiso ver. El resultado es un escándalo: sobrecobros por más de 112 mil millones de pesos, alzas en las cuentas y un golpe directo a la inflación. Millones de chilenos pagando de más por un error aritmético del gobierno actual.
Diego Pardow cayó, como era inevitable. Pero la renuncia no borra la vergüenza. Porque lo que aquí se desplomó no fue solo un ministro, sino que se ratificó la incompetencia de un gobierno que confunde gobernar con improvisar. Nadie revisó, nadie fiscalizó, nadie asumió. El error no lo descubrió la CNE, ni el ministerio, ni el Presidente: lo detectó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, casi por accidente, luego de años de omisión. Así de profundo es el nivel de ineptitud. Y pese a que asumió un biministro de Economía y Energía, ahí seguirán los asesores cercanos a Pardow y aquellos funcionarios de gobierno que, en vez de hacer su pega, trabajan para el comando de la candidata de la continuidad.
Mientras tanto, los hogares más pobres son los primeros en sentir el golpe. Para ellos, la electricidad no es una variable regulatoria, sino la diferencia entre comer fresco o perder la comida; entre estudiar con luz o hacerlo a oscuras; entre abrigarse o congelarse. Durante este gobierno, la cuenta de la luz ha subido más de un 60%. Y ahora resulta que, además, deben financiar los errores del Estado.
El Presidente, en lugar de pedir perdón, reaccionó con la misma indiferencia de siempre. Porque la verdadera falta de vergüenza es seguir hablando de justicia social mientras les cobran de más a los más pobres. Es salir a pontificar sobre empatía mientras se mira para otro lado cuando la gente no puede pagar la cuenta. Es encubrir la torpeza con tecnicismos, como si el problema fuera una fórmula mal escrita y no la incompetencia de un conjunto de operadores amateur que no saben ni sumar.
El discurso oficial intenta disfrazar el desastre con palabras elegantes: “Ajuste tarifario”, “problema metodológico”, “revisión técnica”. Pero traducido al lenguaje común, significa lo siguiente: cientos de miles de chilenos pagaron boletas infladas por culpa de funcionarios que no hicieron su trabajo. Lo más grave no es el error, sino la respuesta. En vez de transparencia, hubo excusas. En vez de soluciones rápidas, hubo cálculos políticos.
Se habló de “devolver el dinero”, pero sin plazos, sin mecanismos, sin urgencia. Como si la gente pudiera esperar. No entienden que para una familia que vive con el sueldo justo cada peso de más duele. Y cuando ese peso se va a pagarle la ineficiencia a un burócrata, el dolor se convierte en rabia.
Este gobierno se acostumbró a no rendir cuentas. Prometió ser distinto, pero actúa igual o peor: sin preparación, sin humildad, sin respeto. Llenaron el Estado de operadores y lo vaciaron de competencia. Convirtieron los ministerios en trincheras ideológicas y los servicios públicos en oficinas de improvisación.
Pagamos una electricidad más cara porque el gobierno no sabe calcularla.
Pagamos una inflación más alta porque no saben controlarla.
Pagamos sus errores, sus discursos y sus viajes.
Chile no está a oscuras: está pagando de más.
Pagando por la soberbia, la incompetencia y la desconexión de un gobierno que ya no gobierna. Pagando por los que llegaron a “cambiarlo todo” y ni siquiera fueron capaces de reparar en un cálculo básico. Pagando por un conjunto de operadores que llegaron a aprender al gobierno y que, al final, reprobarán por su indolencia e incompetencia.
Así que la pregunta sigue en pie:
¿Cuántos amigos del Presidente Boric se necesitan para cambiar una ampolleta?
Ninguno. Porque ni saben cómo hacerlo ni tienen la vergüenza de reconocer que su gobierno ha sido un desastre y que lo único que esperan los chilenos es que abandonen pronto La Moneda. Quedan 143 días.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 18 de octubre de 2025.
De Kast en adelante

Por Gonzalo Rojas Sánchez
Pocos días atrás un gran amigo me recordaba que, entre otras tantas enseñanzas, Jaime Guzmán había dejado ésta: cuando se ocupa un cargo, una de las tareas más importantes del titular es ayudar a buscar, a encontrar y a preparar, a su sucesor. Y me agregaba mi buen amigo –concretando de manera obvia a qué cargo se refería– porque 8 años, me decía es lo mínimo necesario: con 4 apenas se alcanza a comenzar.
Si finalmente José Antonio Kast alcanza la necesaria y merecida elección para ocupar la primera magistratura, una de sus tareas “hacia el interior” de la coalición de gobierno, será justamente ésa. Y desde el primer día… no desde el año 2.
A diferencia de lo que un sociólogo de izquierda sostenía en El Mercurio –o con el evidente propósito de ningunear o por simple ignorancia– hay al menos cuatro nombres que se perfilan con total calidad (tres hombres y una mujer) para disputar la presidencial del 2029, con claras opciones de triunfo… hoy. Por razones obvias, de respeto a esas personas y a Kast, obviamente no voy a dar sus nombres, pero seguramente los lectores y yo coincidiríamos de inmediato en al menos dos o tres de ellos.
Por supuesto, no es tarea del presidente de la República determinar quién ha de ser su sucesor, sino sólo de sugerir uno o dos nombres de excelencia y ayudar a su formación. Manuel Bulnes no estaba nada de convencido de la opción de Manuel Montt –aunque había sido su ministro del interior en momentos del octubrismo de la época– pero cuando vio que era la alternativa más deseada en el tronco pelucón, se plegó a ella y buscó asegurar el éxito del abogado de Petorca (por cierto, mediante el típico intervencionismo de la época).
De lo que no cabe duda es que para el año 2030 se necesitará de un liderazgo distinto del de José Antonio Kast. Hoy el candidato republicano es la persona más capacitada para sacar adelante un plan de emergencia que va a requerir las dos condiciones fundamentales que encarna Kast: claridad absoluta en las prioridades y fortaleza para arrostrar todos los sinsabores que significará enfrentar la gravísima crisis nacional. Quien postule a sucederlo deberá tener un perfil mucho más realizador, en la medida que Kast le haya dejado el país mirando en la dirección correcta y con un optimismo nacional del que hoy se carece en absoluto.
La persona escogida deberá tener, en cuatro años más, entre 45 y 60 de edad, no necesariamente deberá ser un militante del Partido Republicano –aunque varios de los que tengo en mente lo sean– pero sí una persona que sea capaz de proyectar todo lo estabilizado por Kast, que le dé continuidad a la Nueva Época. ¿Y si el candidato de sucesión no logra ser electo en 2029? Pues bien, que sea indudablemente la mejor carta para 2033.
Soñemos, pero también, seamos previsores.